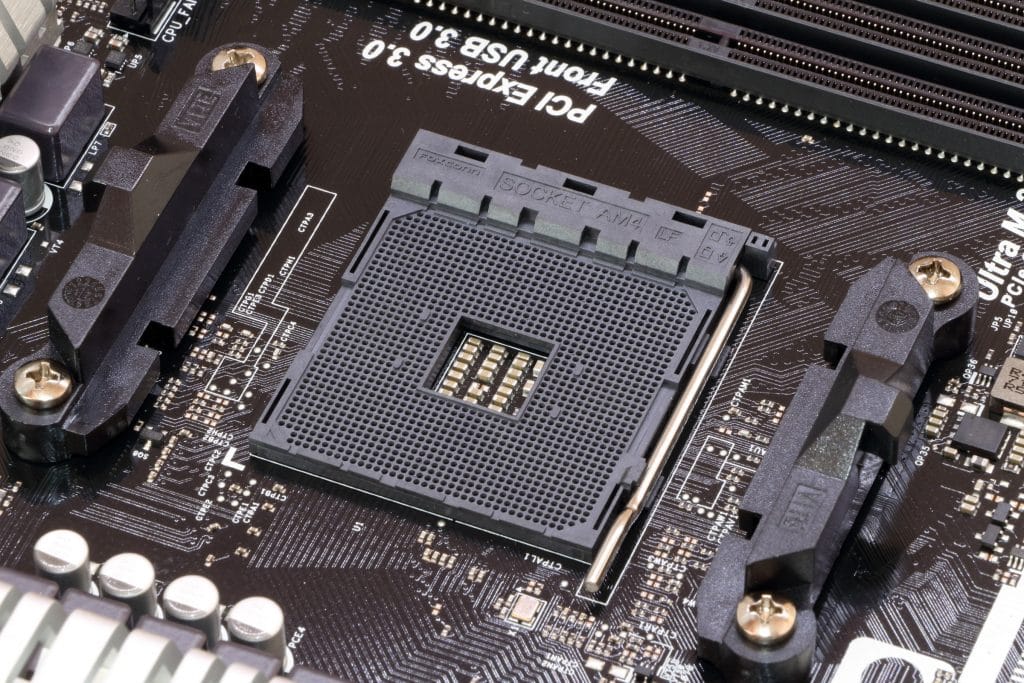La sensación de asombro que provocaba la inteligencia artificial empieza a desvanecerse. Hace apenas dos años, cada nuevo modelo generaba una mezcla de vértigo y fascinación; hoy, en cambio, el avance parece menos explosivo, más contenido. Las herramientas mejoran, sí, pero ya no sorprenden del mismo modo.
La pregunta flota en el aire: ¿hemos llegado al límite? ¿O simplemente nos estamos acostumbrando a convivir con algo que, por primera vez, parece realmente inteligente?
Un punto de inflexión
Durante los últimos años hemos visto cómo la IA pasaba de ser una promesa a convertirse en una infraestructura invisible. Está en los buscadores, en las cámaras, en el trabajo y hasta en las conversaciones más triviales. Pero esa normalización también marca un cambio de ritmo. Los nuevos modelos no impresionan tanto porque las mejoras ya no se miden en “wow”, sino en matices.
A nivel técnico, la industria empieza a chocar con una realidad incómoda: escalar la inteligencia artificial cuesta cada vez más. Los modelos más recientes requieren cantidades desorbitadas de energía y datos, y ofrecen avances incrementales, no saltos cuánticos. Los propios investigadores admiten que la IA actual, por potente que sea, no entiende el mundo; lo imita. Reconoce patrones con brillantez, pero carece de comprensión y sentido común.
En cierto modo, estamos viviendo la primera meseta de la era de la inteligencia artificial. No porque haya dejado de avanzar, sino porque el siguiente paso ya no depende solo del poder de cálculo, sino de una pregunta más profunda: ¿qué significa realmente “ser inteligente”?
Mientras tanto, el sector busca su siguiente horizonte. Los llamados “agentes autónomos” —capaces de planificar, ejecutar tareas y aprender por sí mismos— se perfilan como la evolución natural. No son conscientes, pero sí más funcionales, más prácticos.
En paralelo, se impone una visión más pragmática: no se trata de crear una IA más lista, sino una IA más útil, ética y sostenible.
Quizá el límite actual no sea tecnológico, sino humano. El desafío no está tanto en lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino en lo que queremos que haga. Hemos llegado a un punto en el que la velocidad importa menos que la dirección.
Y puede que ese sea el verdadero signo de madurez: dejar de preguntarnos qué tan lejos puede llegar la IA, y empezar a decidir hacia dónde queremos llevarla nosotros.